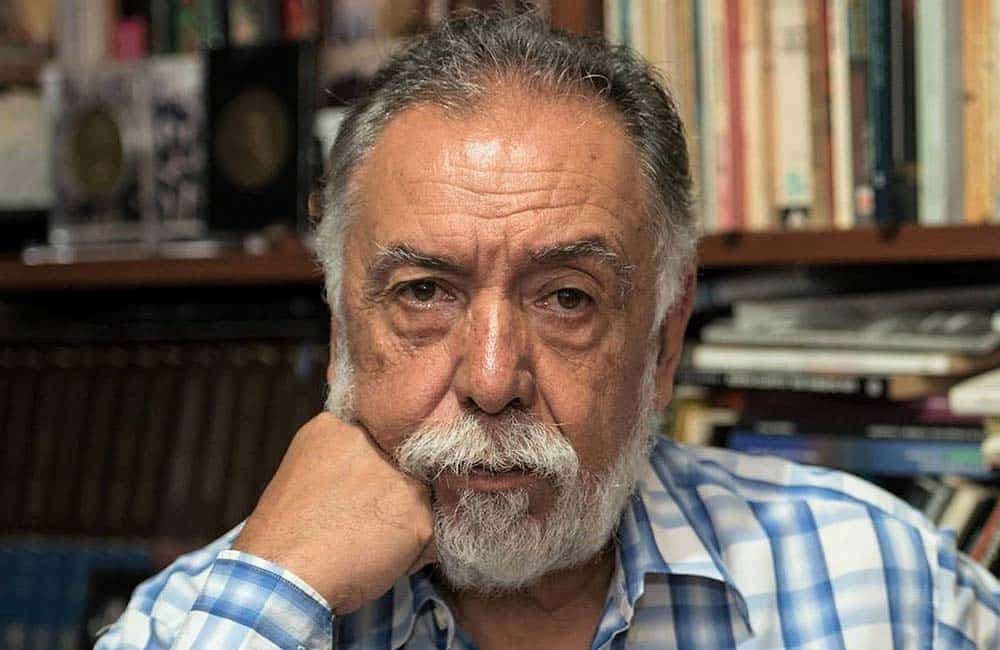En 2006 miles de oaxaqueños se movilizaron en contra del régimen: hicieron marchas, tomaron calles, bloquearon vías de comunicación, se adueñaron del espacio público.
Más allá de sus yerros y limitaciones generaron una amplia dinámica social. Mostraban su rechazo al régimen autoritario que personificaban en la figura del gobernador Ulises Ruiz.
Tras meses de ingobernabilidad, la respuesta fue policiaca antes que política. El contexto nacional y estatal impidió la caída del gobernante.
Las amplias expectativas generadas por el nivel que alcanzó la movilización, terminó en frustración. La experiencia de ese año parecía probar que ni la movilización social ni los canales institucionales servían para encauzar la demanda ciudadana.
Cuatro años después, cientos de miles de ciudadanos se movilizan nuevamente. En 2010 no marchan, ni toman calles; asisten a la jornada electoral del 4 de julio.
Desestiman los avisos de que habrá violencia durante los comicios; por el contrario, no sólo van a votar, también se quedan cerca de las casillas, vigilantes de que se respete el sufragio y no se intente violentar la voluntad ciudadana.
Y el voto de castigo al régimen ulisista fue contundente y permitió la alternancia en el gobierno estatal. La experiencia parecía decirnos con ello, que sólo las elecciones y el voto son las vías para el cambio social.
Sin embargo, una lectura que separa ambos sucesos puede llevarnos a conclusiones erróneas.
Como la inutilidad de la protesta social o del sufragio como panacea para todos los males. O el espejismo de que se cuenta con una ciudadanía crítica, informada, sustentada en una sólida cultura democrática y, sobre todo, activa.
Los resultados electorales del 2010 no pueden entenderse sin la movilización del 2006. Y los altos costos sociales y económicos de hace cinco años no pueden soslayar la pertinencia de emplear los canales institucionales para dirimir las diferencias políticas.
Por otra parte, que la gente se vuelque a las calles o a las urnas, sin duda es un buen paso para la construcción de un ciudadano crítico y responsable, pero es el inicio de este proceso, no su consolidación.
Por supuesto, en un país y una entidad con un débil entramado institucional, una obsoleta estructura jurídica y una clase política irresponsable y ajena a los problemas sociales, la movilización de la ciudadanía es imperativa.
Está visto en la actual coyuntura nacional. Tras la violencia derivada de la guerra contra el narcotráfico, los daños colaterales son de alto costo social.
Y tuvo que ser una ciudadanía harta y cansada de ser la que aporta las víctimas, la que se une en el Movimiento por una Paz con Justicia y Dignidad, cuya cabeza más visible es el poeta Javier Sicilia.
A unos meses ha definido prioridades en la agenda pública, obligado a las autoridades a revisar estrategia, discurso y marco normativo.
Por otra parte, el voto, aunque es definitorio y decisivo para la consolidación democrática, no basta por sí mismo para cambiar el estado de cosas. Hay hechos que lo anteceden y otros tantos que lo trascienden.
En este amplio espacio que hay entre la movilización social y el ejercicio del sufragio, debe transitar la ciudadanía. Ello conlleva responsabilidades y riesgos.
El primero es desestimar una vía para privilegiar sólo la otra. Y son complementarias antes que antagónicas. La ciudadanía debe buscar los canales adecuados para una vigilancia crítica del actuar gubernamental; una participación activa a través de canales institucionales, sin desestimar la movilización social cuando lo requiera la defensa de sus derechos y para incidir en la toma de decisiones.
Y debe acudir a ejercer un voto informado y razonado cuando se presenten los comicios.
Está visto que en México una de las debilidades de la democracia es precisamente la representación política.
Deslegitimada, los representantes populares representan a muy pocos; y los partidos políticos incumplen con la mediación entre Estado y sociedad.
Pero las organizaciones sociales y civiles tienen límites para incidir en los espacios de decisión.
Tampoco pueden sustituir los ámbitos naturales e institucionales para ello: Congresos, cabildos, organismos autónomos, procesos electorales; en cambio, si pueden buscar su participación en otros espacios y canales: consejos ciudadanos, el plebiscito, el referéndum, la consulta pública.
Confundir su naturaleza propia, sobrestimar o subestimar sus capacidades reales, es otro riesgo latente en el actuar de la sociedad civil.
El problema es que en ocasiones se confunden el medio con el fin. Y la naturaleza de la sociedad civil difiere de la comunidad política. Los objetivos ciudadanos no son los de un gobierno constituido.
Las agendas que coinciden, no necesariamente concuerdan en los mecanismos de operación. Los objetivos, aunque pueden converger, no tienen los mismos fundamentos. Entonces, la existencia de una sociedad civil diferenciada de la sociedad política es un prerrequisito para la democracia.
Tras diez meses de un gobierno de alternancia en Oaxaca, los saldos son ambivalentes. Por un lado, no termina de desmantelarse la estructura jurídica-institucional autoritaria, y las reformas van de sólidos avances a manutención del statu quo y hasta graves retrocesos. La administración pública presenta los mismos contrastes.
Con todo hay espacios en que es evidente también una nueva presencia y una visión distinta y comprometida de hacer las cosas; particularmente en aquellos en donde personas emergidas de la sociedad civil o la academia se encuentran presentes.
El problema es nuevamente que son esfuerzos aislados. Como se ha señalado en otros espacios: ni antes de las elecciones, ni durante el periodo de relevo gubernamental y menos ahora en estos meses del nuevo gobierno, se ha construido un movimiento social y/o ciudadano, que apuntale el proceso de la transición.
Ello ha conllevado a que la clase política tradicional, que si bien puede tener diferencias agudas entre sus distintos sectores y actores, responda de manera casi unánime a los intentos de ponerles coto, de democratizar la vida pública, de hacer prevalecer los intereses de la sociedad antes que los que derivan de cotos partidistas o facciosos.
Por eso posiciones encontradas entre partidos y/o grupos, se diluyen cuando se trata de defender sus privilegios y prebendas, y mantienen a la sociedad como rehén de sus intereses.
Por eso es elemental, urgente y necesario, que la ciudadanía defienda los avances, apoye un proceso de transición, luche por no ceder en los espacios conquistados.
Establecer lazos comunicantes entre quienes ahora se encuentran en las instituciones y quienes luchan desde la sociedad civil, es vital en esta coyuntura.
Como señala Sergio Aguayo: en los momentos más negros de la historia es cuando más oportunidades existen.
Finalmente la ciudadanía se construye en el día a día. Con la toma de conciencia de la participación en la colectividad; la asunción de responsabilidades en la construcción de una mejor calidad de vida, como parte de una sociedad a la que pertenecemos.
En 2006, la movilización popular tuvo una esencia espontaneísta y contestataria; con mucho de protesta y poco de propuesta.
En 2010, la cita en las urnas se dio como protesta y castigo a un régimen autoritario, antes que por el convencimiento de un proyecto de gobierno alternativo; otra vez, la respuesta ciudadana es reactiva antes que propositiva.
Aún cuando existen espacios y organizaciones que trabajan diariamente por construir ciudadanía; la mayor parte de la amplia e intensa movilización social que se da en Oaxaca, se encamina más bien a la búsqueda de satisfacer problemas concretos, demandas particulares de pequeños grupos: vecinos, productores, organizaciones sociales, sindicatos, gremios.
Pocas veces se concatenan y trabajan en la búsqueda del bienestar colectivo. En muchos casos, incluso, es evidente que obstaculizan y aún atentan contra los derechos de la colectividad, como en muchas de las prácticas que lo mismo hacen los maestros de la sección 22, que los concesionarios de taxis o los dueños de autobuses del servicio urbano.
Y ese es el principal reto de la ciudadanía. Cómo transitar del papel reactivo al activo. De la protesta a la propuesta. Del bloqueo de las calles, a la responsabilidad plena y cotidiana con la ciudad, los vecinos, las calles, los derechos propios y de los otros.
De la resolución a problemas particulares a la construcción de una agenda colectiva. De las consignas a la formulación de principios y valores. De la solidaridad a la asunción de la defensa de nuestros derechos. De las reacciones coyunturales a los procesos de largo aliento. De los discursos a la agenda y a la cultura política democrática.
En la medida en que asumamos estas responsabilidades, podemos vigilar, acotar y evaluar a nuestros gobiernos. Si se articulan el sufragio y los canales institucionales, con el elemento activo y transformador en que se constituyen los movimientos sociales, podremos participar, en lo individual y en lo colectivo, en el debate y la toma de decisiones sobre nuestro devenir y en la apropiación del espacio público.
Y no otra sino esa es la esencia de la ciudadanía. En Oaxaca está visto que tiene que hacerse presente ahora.
Comentarios: vicleonjm@hotmail.com
Twitter: @victorleonelj