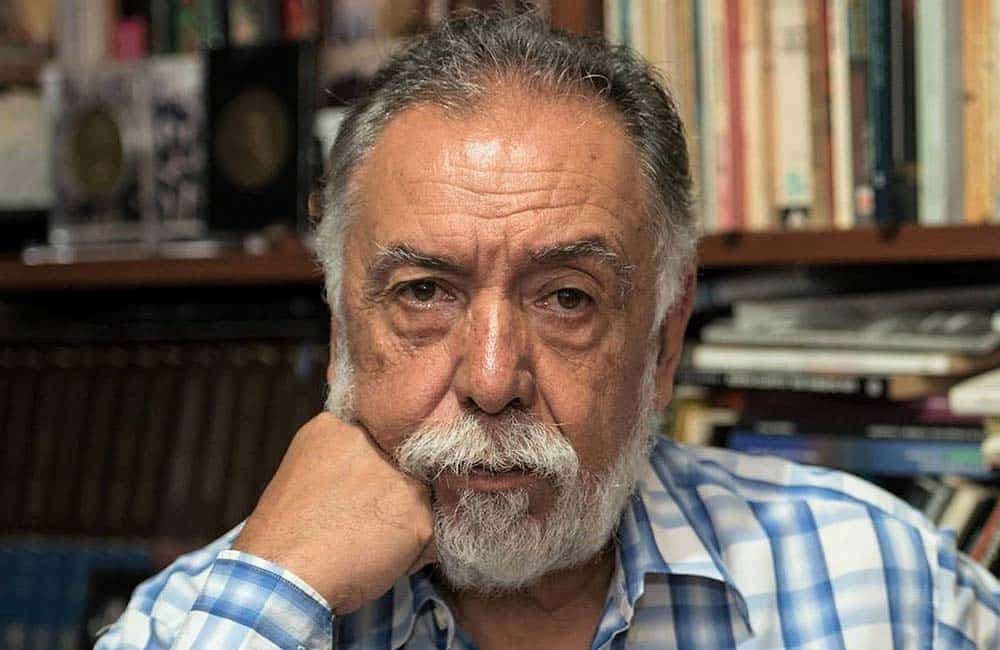Conciencia Cultural
Oaxaca amanece un lunes 26 de octubre en semáforo amarillo. Las restricciones disminuyen a escasos días de Día de Muertos. La casualidad entre esos dos factores me hace dudar de la veracidad de los datos.

La economía de un estado basada en el turismo que, en estas fechas, recibe a miles de turistas -como yo- dispuestos a invertir en diversión y festividad. El riesgo epidemiológico es más que evidente, pero con tapabocas y responsabilidad individual, pueden evitarse miles de contagios.
El virus -que no entiende de Día de Muertos ni sistemas económicos- mientras tanto, deambula por el aire atacando a quienes menos precauciones toman.
Personalmente, desde el inicio de la pandemia, me ha llamado la atención el fenómeno restaurante. El Covid se expande, los contagios aumentan y miles de personas fallecen, pero ir a cenar fuera es sagrado.
Y todos nos quitamos el tapabocas, y charlamos, y compartimos platos, y parece que nos da igual. Si hay algo que tenemos en común todas las civilizaciones del mundo es que hasta que no vemos el peligro en casa, no reaccionamos como debería.
Pero existe algo que, a mis ojos, va todavía más allá. El, nuevo para mí, fenómeno gimnasio. Hace una semana ingresé por primera vez en un centro de fitness de la ciudad. Muy pequeño. Un espacio cerrado abarrotado de personas sudando y exhalando, sin mascarilla, los esfuerzos del deporte.
Al lado de cada máquina hay un spray con desinfectante. Punto a favor, pienso. Pero me fijo y observo que apenas disponen de tres o cuatro trapos para todo el gimnasio. Imaginemos: agarro un trapo, desinfecto, lo dejo en su sitio. El siguiente hace lo mismo. Y el siguiente. Y el siguiente también. Con suerte, alguno que otro derramará alguna gota de sudor encima. No quiero pensar la cantidad de personas que pisarán los suelos de ese gimnasio a diario y utilizarán el mismo trapo.
Por otro lado, el tema de las mascarillas me perturba. En la puerta del recinto reposa un cartel con indicaciones contra el Covid: usa cubrebocas y desinfecta antes de usar el material.
Miro a mi alrededor y únicamente dos o tres usuarios llevan la mascarilla puesta. El resto -gente joven, activa y deportista- agarra las pesas con fuerza, pero sin ningún tipo de precaución. Repito: espacio cerrado con más de 10 personas exhalando aire. No soy ni doctora ni epidemióloga, pero sí vengo de Madrid y he visto cómo el virus arrasaba con todo a su paso.
Es perfectamente justificable que personas con problemas respiratorios o cardiovasculares no utilicen mascarilla. Incluso quienes practicas actividades aerodinámicas.
Pero, ¿las pesas? ¿Enserio? Me acerco al responsable del gimnasio que, por supuesto, está sin cubrebocas paseándose por el recinto adelante. Le explico que no entiendo la necesidad de exponerse, tanto a él mismo como a los clientes. “El cubrebocas me resulta incómodo”.
Le miro con la cara que se mira a la gente cuando piensas que roza la estupidez humana. Le explico que a nadie le resulta cómodo llevarlo, pero que estando en mitad de una pandemia mundial, es lo mínimo que puede hacer.
Me explica que no pasa nada porque “nadie con coronavirus acude a ese gimnasio”. La eminencia del Covid19 se encuentra ante mis ojos: él, inmune, es capaz de detectar a todos los asintomáticos que acuden al centro. Supongo que debe ser algo así, porque de lo contrario, no entiendo esa actitud.
La soberbia es un reflejo directo de la ignorancia, además de una falta de respeto monumental para todos los que sí se han visto directamente afectados por la pandemia.
Desconozco cómo evolucionarán los datos en las próximas semanas. Ojalá disminuyan. La nueva normalidad inquieta y agobia. Mientras tanto, cada uno que juegue sus cartas con responsabilidad social.
Yo, personalmente, no confío plenamente en la inmunidad de las pesas, pero lo hago mucho menos de quienes no son nadie y predican un ejemplo aterrador.
Cuídense.
*Estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España.