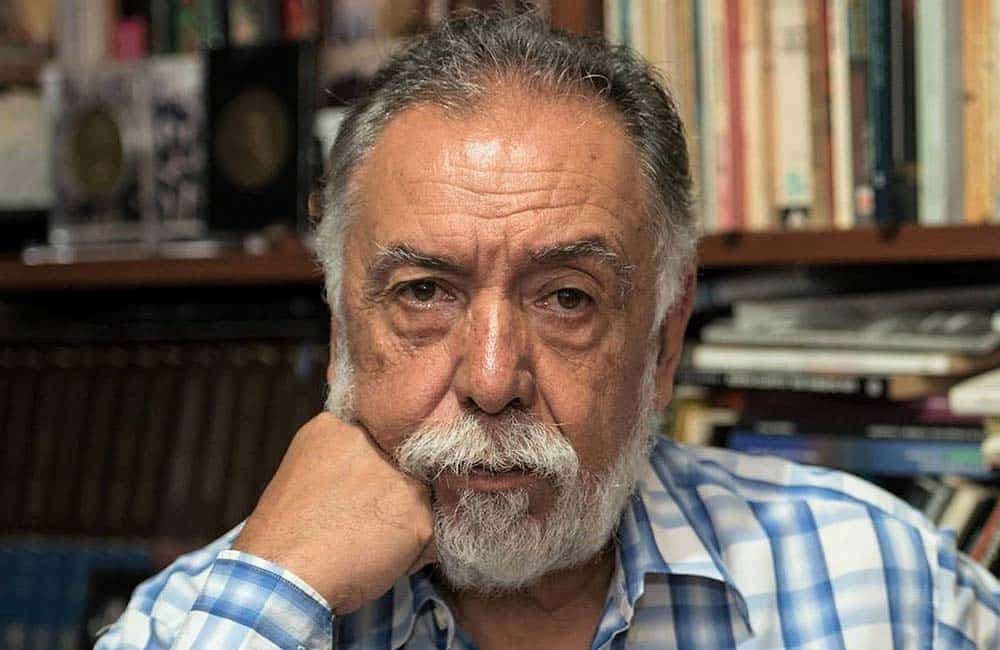+ A la memoria de la niña-joven que conoció al arqueólogo Alfonso Caso
Para Nalea y Berna, juntos de nuevo
OAXACA, OAX., noviembre 27 de 2020.- Ahora, como dice la rolita setentera de Middle of the Road “Chirpy, chirpy, cheep , cheep” —una especie de canción de cuna—, mi madre se ha ido lejos, muy lejos. Como quien dice, al final se cumple el cruel presagio de la ausencia materna que tanto teme el niño.

Inmigrante mixteca que fue, Apolinaria Miguel López, amorosa esposa de Bernardino Galicia García durante 63 años —vivieron juntos desde 1943, tuvieron a mi hermana Elena un año después y se casaron en 1945, luego que mi padre regresara de Estados Unidos, donde fue bracero— falleció el 29 de noviembre de 2019, a unos días del 24 de diciembre, cuando cumpliría 97 años.
Murió exactamente como predice la “Canción mixteca”, muy lejos del cielo donde nació, el de la ranchería La Ordeña –hoy Morelos–, Jaltepec, Nochixtlán, después de hacer vida en la Ciudad de Oaxaca y la Ciudad de México, primero, un corto tiempo, en la Colonia Ramos Millán, en Iztacalco; luego, en Granjas San Antonio —una de mis almas mater del Defe—, perteneciente a Iztapalapa; después, en el barrio el Xitle —aledaño a San Andrés Totoltepec y mi otra alma mater chilanga— y San Miguel Xicalco, en Tlalpan, donde falleció.
Siempre mixteca, conservaba la historia oral en la sangre y de vez en cuando daba lecciones de vida:
—Ese señor desayunaba en la casa.
—A ver, a ver madre, cómo que Alfonso Caso desayunaba en tu casa.
—Sí, nos cambiaba latas de leche Nestlé por leche de vaca, tortillas del comal y frijoles de la olla.
Yo estaba devorando uno de esos almuerzos que sólo nuestra madre es capaz de hacer y que ningún máster chef podrá igualar nunca. Era 1993, vivíamos en nuestra casa del barrio el Xitle, en el Ajusco medio, delegación Tlalpan, Distrito Federal, trabajaba entonces en comunicación social del INAH y creía que me la sabía de todas-todas sobre el descubridor de la tumba 7 de Monte Albán. Hasta que ese día en el almuerzo me calló la boca mi madre.
—Alfonso Caso fue un arqueólogo muy famoso, director del INAH, no pudo haber ido a desayunar a tu casa— le recité muy ufano.
–¡Sstas pendejo, tú! —exclamó una Apolinaria que no era grosera, pero sí pesadita de vez en cuando–. Él y otros llegaron a la ranchería en unos carromatos, pusieron su campamento al lado del camino a Tilantongo, iban a diario a la casa de tu abuela Chona y desayunaban, hasta me chuleaba mis ojos –cómo no, ojos verdes de una güerita de rancho.
La familia de mi madre vivía en la ranchería La Ordeña, hoy Morelos, una de las tantas que tiene el pueblo de Santa María Magdalena Jaltepec, Nochixtlán, Oaxaca, ubicada rumbo a Santiago Tilantongo, la cuna de la cultura mixteca, y San Pedro Teozacoalco, el pueblo mezcalero de la región.
Su padre, Fausto Miguel Bolaños, anduvo con Severo Sosa, el jefe carrancista de la zona que venció a Manuel “Cañón”, el caudillo zapatista, de Tilantongo. Murió joven, al parecer de cirrosis, a pesar que no tomaba. Su madre, Asunción López Santiago, hablante de mixteco, fue la matriarca de la familia: vivió más de 100 años.
Cuando conoció a Alfonso Caso mi madre era prácticamente una niña, tendría unos 15 años. Corría la década de los treinta del siglo XX, entre 1937 y 1940, el arqueólogo había ido a la Mixteca alta en busca de correspondencias históricas con la tumba 7 de Monte Albán, descubierta por él en 1932, junto con arqueólogos de la talla de Jorge R. Acosta y Javier Romero.
—Tu tío Celso sabe bien de todo eso, porque trabajó con él –con Alfonso Caso, pues– me dijo como remate mi madre
¡Vaya!, y uno sin saberlo, después de una licenciatura y unos años ya en el periodismo, la nota pura en la misma familia, una que resguardaba la historia de Tilantongo y 8 Venado, Garra de Jaguar; El Mogote, Jaltepec, y 6 Mono, Blusa de Guerra o Nana Luisa; La Muralla, el Cerro de las Apuestas y la ranchería Morelos, antes La Ordeña, el hogar, la tierra de origen de mi madre.
Alfonso Caso hizo contacto con un guía del municipio Asunción Nochixtlán, la cabecera de distrito, para que lo llevara a ese lugar del que había oído hablar llamado Monte Negro, situado a un lado del pueblo de Tilantongo, en la cumbre de un cerro de unos 500 metros de altitud. El nombre del guía era Esteban Avendaño, un poblador que conocía a mi tío Celso.
En el libro “Exploraciones en Monte Negro, Oaxaca” (INAH, 1992), de Jorge R. Acosta y Javier Romero, está registrado el nombre de Esteban Avendaño, vecino de Nochixtlán que le habló a mi tío Celso para que fuera jefe de mozos de Alfonso Caso, quien asentó su campamento en terrenos de la ranchería La Ordeña en su paso a Monte Negro.
En 1995 entrevisté a mi tío Celso, emergió la historia portentosa de 6 Mono o Nana Luisa y la presencia de Caso en Monte Negro. Años después, platiqué con Manuel Miguel Robles, oriundo de Jaltepec, fundador del Museo Comunitario Añuti de 6 Mono. También viajé caminando desde la ranchería Morelos a Tilantongo, y luego subí a Monte Negro, acompañado de mi guía Pedro Trinidad, varios primos y dos topiles de este último municipio.
Alucinantes cuatro horas de ida y cuatro de venida subiendo y bajando lomas y cerros, entre maleza y encinos enormes y majestuosos, escuchando historias maravillosas de Ocoñaña o 20 Coyote, la Matlacíhuatl y los duendes, pero sobre todo sintiendo la presencia inmensa de mi sangre materna, lo inconmensurable de una genealogía mixteca que aún lleva mi familia en su ser.
Entonces entendí con plenitud que la cultura está en la sangre y que, como dice el escritor Jorge F. Hernández, “es lo que tenemos sobre la mesa todos los días”. Durante un almuerzo, por ejemplo.
Bernardino Galicia García, un mixteco de Santiago Yolomécatl, Teposcolula, llegó como maestro rural a los rumbos de Jaltepec. Se entendió con mi madre, dejó el magisterio y se fue trabajando, acompañado siempre de Apolinaria, como peón sobre la carretera Internacional hasta la Ciudad de Oaxaca, a donde llegó ya como sobrestante.
Quiero pensar que desde entonces nació una costumbre familiar que siempre me contó mi madre, la de llevarle a mi padre su marracito de mezcal a la obra a la una de la tarde, cuando comía: “llevaba dos medidas, pero nada más le daba una, solo si veía que no se le subía, le dejaba el otro”, me confió alguna vez.
Así arribaron a esta Ciudad de Oaxaca donde hicieron vida en el barrio Jalatlaco, la Colonia Reforma y el Fraccionamiento Lomas, cuando no existía ni la Unidad del ISSSTE, ni el billar El Verde, ni el barrio residencial San Felipe que ahora cubre toda la extensión que va de la zona de escuelas al río Taramundín o San Felipe, hoy casi desahuciado, pero entonces un afluente sano, lleno de vida, chamizos, peces, crecientes temibles en época de lluvias.
El solar que ahí forjaron fue de época. En unos mil metros cuadrados sembraron en abundancia árboles frutales y endémicos, de huaje a jacaranda, de limón real a níspero, de palmera a plátano de castilla, de nogal a aguacatal.
Después, ese mundo se acabó, desapareció –lo criollo, lo original de hoy, el “Oaxaca rescatado”, es un panfleto de otrora.
Inmigrantes en el entonces Distrito Federal, algún día de principios de 1970, cuando ya toda la familia estaba asentada en esa metrópoli –por los rumbos de la Avenida 5, Río Churubusco, La Viga, Granjas San Antonio, Colonia Escuadrón 201, Sector Popular, Progreso del Sur, Sifón—, mi padre y mi madre volvieron a buscar fortuna y quién sabe si por los encinos de evocación mixteca –el encino chaparro era, es, un símbolo de la ranchería de mi madre— llegaron a la zona del Ajusco medio, donde hicieron, hicimos vida entre la piedra volcánica y la gesta heroica de formar un barrio en medio de la aún hoy muy hermosa zona de pueblos de Tlalpan: Chimalcoyotl, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, y Topilejo en el otro costado.
A los 12 años, recuerdo a mi madre jugando conmigo en la bodega del terreno del Xitle, sentados en las piedras volcánicas solamente ella y yo, bromeando, cantándome por última vez alguna canción de cuna, rodeados de yerbas, encinos, begonias silvestres y la tarde extinguiéndose.
Me recuerdo en el incipiente barrio el Xitle muy feliz como vago, decidido a la vagancia como forma de vida después de reprobar varias materias en el tercero de secundaria en la 65 de la Sifón, fumando a escondidas algún cigarrillo como un gran logro.
La recuerdo a ella llevándome a cuanta escuela para que acabara la secu. Insistiendo hasta lograr que terminara en el Club Zonta de la Ciudad de México, plantel altruista para trabajadores ubicado al lado de la plazuela de la capilla de Santa Catarina, Coyoacán.
Me recuerdo ya muy creído acabando el CCH y la carrera de comunicación y periodismo en la H. FCPyS de la UNAM. La recuerdo buscándome ella mis primeras chambas con sus “contactos”: Teresa Gurza, reportera de “La Jornada”, en particular. Me recuerdo publicando mi primer reportaje en la revista “Mañana” y firmando sólo como Renato Galicia y a ella preguntándome, al no ver su apellido en la página impresa: “¿qué tú no tienes madre, hijo?”
La recuerdo siendo activista como doña Poli en los años ochenta y noventa, integrante de la Asociación de Pueblos y Colonias del Sur, un colectivo de mujeres a los que acompañaba la Teología de la Liberación y periodistas como la mencionada Teresa Gurza y Cristina Pacheco.
A ella y a mi padre los recuerdo desde la década de los setenta en el Distrito Federal, llevándome a los 13 años al cine La Viga a ver “Rojo profundo”, de Darío Argento, sólo por el gusto de ir. Los recuerdo a ambos yéndose en sábado a los baños Escorial, de Avenida Ermita, o a cenar a los Caldos Zenón, de San Juan de Letrán, hoy Eje Central.
También los recuerdo en su viajes de toda la vida en ADO del Distrito Federal a la Ciudad de Oaxaca, y de aquí a Nochixtlán, Jaltepec y a la ranchería Morelos, a la historia mixteca pura, a la cultura como sangre.
Los recuerdo, los recuerdo, los recuerdo. A mi padre, sentado en su silla afuera de mi cabaña del Ajusco, tomando el sol, diciéndome que “ ahora sí ya era hora, y yo negando eso —“no papá, todavía no”— quizá por la tremenda lucidez de joven que le notaba a sus 93 años, despidiéndome de él por última vez sin saberlo. A mi madre, sentada bajo un níspero en la casa vecina de mi hermana Iraís, jugando a ser niña a sus 96 años, susurrándose para ella alguna canción de cuna que seguramente le cantó su madre, despidiéndose poco a poco de la vida.
Mi padre moriría el 14 de junio de 2006 a los 93 años en la casa de mi hermana Elia, en San Pedro Mártir, Tlalpan, mientras yo brincaba los escombros en el Zócalo de Oaxaca tras el “desalojo fallido” que intentó Ulises Ruiz Ortiz contra el plantón magisterial.
Mi madre fallecería a los 96 años en la casa de mi hermana Iraís, pero en los brazos de mi hermano Miguel, a quien le tocaba cuidarla ese día, en tanto yo me preparaba para iniciar el cierre de la edición diaria del periódico Tiempo de Oaxaca.
A Bernardino todavía le sobrevivieron varias hermanas, entre ellas Magdalena Galicia García, quien falleció el 13 de agosto de 2019. Con mi tía Lena se acabó el clan de cuatro hermanas y tres hermanos de la línea paterna. Mi madre fue la última en morir de un total de tres hermanos y tres hermanas del lado materno. Hace apenas un año.