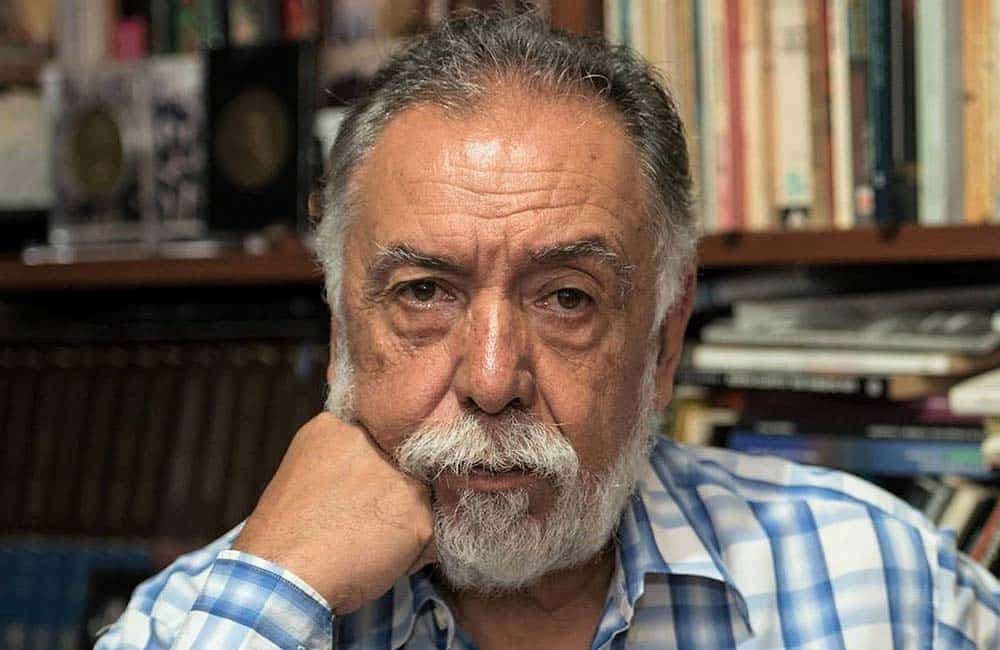SIN DERECHO A FIANZA
O, ¿lo mataron los masones?
En 1900, fecha en que Valentín F. Frías publica Leyendas y tradiciones queretanas, el cuento de que una mujer envenena a Benito Juárez aún no existía. Por lo tanto, esta leyenda —iniciada por alguien que no supo entender que, lo que hizo Joel Verdeja Sousse, era fruto de su imaginación (tampoco es descartable que la Iglesia estuviera detrás) combinada con algunos datos reales— es posterior a 1941, después de publicarse La Carambada. Realidad mexicana (Editorial Polis. 1941). [Alguno señala que existe una edición publicada en Tepic en 1940; pero no logré ubicarla].
Por otro lado, en los corridos que cantan las hazañas de la bandolera (el que selecciona Gabriel Zaíd para su Ómnibus de poesía mexicana lo fecha en 1872) nada dicen sobre Juárez y Zenea.
Por ejemplo, Higinio Vásquez Santa Anna en su libro Historia de la canción Mexicana. Canciones, cantares y corridos mexicanos (1931), dice que La Carambada, asaltaba diligencias y se burlaba de los viajeros, pero ni una palabra de los supuestos asesinatos de famosos.
Juan Diego Razo Oliva, en Las mujeres de mi general: corridos de la Costa Chica y del Bajío (publicado en la Revista de Literaturas Populares, julio–diciembre de 2002), apunta:
“En la primera ocasión en que Higinio Vázquez Santa Anna (1926:62) publicó el corrido de La Carambada, con letra y guión musical, no señaló su procedencia; simplemente anotó a pie de página que surgió en el estado de Querétaro, hacia 1870-1873, como canto de glorificación de una mujer que se hizo célebre por dicha región; ‘mujer de alma atravesada, varonil e intrépida, que asaltó a veces ella sola o con dos o tres de sus corifeos a las diligencias’.
En la segunda ocasión (1953: II, 95-98), con el corrido, ahora sin guía melódica, publicó más datos del contexto, dio el nombre de ella y trazó rasgos de su retrato psico-físico, todo ello citando con cierta vaguedad el libro Leyendas y tradiciones queretanas, del escritor costumbrista Valentín F. Frías. Estando hoy agotada esta obra, no nos ha sido posible cotejar los textos”.
Nosotros conjeturamos que, cuando Vázquez Santa Anna publicó por primera vez su trabajo, aún no aparecía el libro de Verdeja Sousse (esto lo ignora Razo), al salir éste a la luz, también engañó a Santa Anna, quien, en la siguiente edición (Fiestas y costumbres mexicanas.1953), suscribe los datos apócrifos de Verdeja (ya la llama Leonarda Medina).
Razo no pudo cotejar con el libro de F. Frías, pero nosotros ya vimos que lo que dice el historiador queretano sobre Leonarda no tiene nada que ver con lo que escribirá Verdeja cuarenta años más tarde.
Sigue Razo Oliva: “Aparentemente, por disgustarle que La Carambada apareciera como jurada antijuarista y con rasgos de hermosa dama de compañía de la emperatriz Carlota en la novela del sacerdote Verdeja Soussa, cuando se editó por primera vez hacia 1978, el poeta guanajuatense Efraín Huerta hizo un comentario breve y desdeñoso de la obra, basada, según él ‘en una realidad imaginada’ (Huerta, 1978). Sin embargo, dado el antigobiernismo de esta (anti)heroína abajeña, el poeta la comparaba con Agripina Montes, de quien también se ocupó entonces.
Al reeditarse por tercera o cuarta vez la novela histórica de Verdeja Soussa, el escritor Francisco Martín Moreno publicó en las páginas editoriales de Excélsior una entusiasta crítica, aunque al intitular su artículo ‘Cuentos políticos. La Carambada’, sugería medio al socaire ciertas dudas sobre su veracidad histórica”. (Cursivas mías).
A pesar de que Razo señala que se trata de una “novela”, sí cree en su veracidad, por eso critica a Huerta y a Martín Moreno. Por otra parte, Razo ignora que esa obra de ficción existe desde 1941, por eso afirma erróneamente: “cuando se editó por primera vez hacia 1978”, lo que altera sus percepciones del asunto. Tampoco sabemos de dónde saca la información de que el autor es un sacerdote, como menciona dos veces.
La historia contada por Verdeja, en gran medida, sustituye a otra leyenda de moda en las primeras décadas del XX: la de que Juárez fue asesinado por masones (creada a partir del libro del presbítero Francisco Regis Planchet: La cuestión religiosa en México. Roma. 1906).
LOS INFARTOS… DESDE 1870
Aunado a ello, la mayoría de los que hablan de la muerte de Juárez, señala que es a principios de 1872 cuando su corazón comienza a fallar; esto da pie para justificar el supuesto envenenamiento con “veintiunilla” que imagina Verdeja.
Incluso historiadores muy respetados, como Josefina Zoraida Vázquez, afirman: “En marzo de 1872 sufrió el primer ataque al corazón. Aunque pareció superarlo […]”. (Juárez el Republicano).
En realidad el primer ataque al corazón lo sufrió Benito el 17 de octubre de 1870, y fue atendido por el doctor Ignacio Alvarado. La información que se publicó al día siguiente en El Siglo Diez y Nueve fue que el presidente tuvo una “fuerte congestión cerebral”, y el 19 de ese mismo mes, ése medio y El Monitor Republicano divulgaron que Juárez había superado el trance. Posteriormente se dijo que fue “parálisis del gran simpático”. [El gran simpático es el encargado de la aceleración del ritmo cardiaco]).
Este provocó temor en la Cámara de diputados (Juárez se hallaba en funciones para el periodo 1867-1871: su salud era de suma importancia), por lo que los legisladores solicitaron al diputado michoacano, doctor Francisco Menocal, que valorara la enfermedad de Benito Pablo. El diagnóstico fue que su estado era grave. Los síntomas se repitieron el 24 de octubre, pero con menor gravedad.
Algunos biógrafos consideran que el problema de Juárez se debió a que, en abril de 1870 se recrudeció el padecimiento de su esposa: Margarita Eustaquia tenía cáncer y su fin estaba pronto. Al indio oaxaqueño le dieron otros ataques antes de que falleciera su mujer (2 de enero de 1871). Es probable que Benito tuviera otros ataques en 1871, que no vieron la luz pública ese año, porque el presidente lo había prohibido.
Un día antes de su cumpleaños, el 20 de marzo de 1872, Juárez tuvo otro cuadro de riesgo. El doctor Alvarado diagnosticó “angina de pecho”; sin embargo el oaxaqueño superó el trastorno. Según su hijo Benito, el ataque del 20 de marzo fue tan fuerte que “cuando volvió en sí no se daba cuenta absolutamente de lo que había pasado”. Los ataques siguieron. Si la “veintiunilla” le fue suministrada desde 1870, actuaba con una lentitud desesperante).
El 8 de julio, mientras Juárez hablaba con el abogado Emilio Velasco, de nuevo presentó dolores en el corazón; como otras veces, lo superó. El 17 de ese mes, Darío Balandrano, redactor en jefe del Diario Oficial, le leía al presidente las notas más importantes de los diarios cuando Juárez se comenzó a sentir mal. Por la noche despertó con fuertes náuseas y algunos dolores, pero no permitió que su hijo Benito, que dormía en la misma recámara, avisara a nadie.
Al día siguiente por la noche “a las once y media en punto, sin agonía […], exhaló el último suspiro… El Dr. Alvarado dijo esta sola palabra: —¡Acabó!” (El Federalista, 20 de julio de 1872).
El Benemérito falleció de un el infarto agudo al miocardio, término que aún no se usaba en ese siglo, por lo que en el acta de defunción se especifica “Neurosis del gran simpático” como causa de la muerte.
Si el médico y farmacólogo escocés Thomas Lauder Brunton, se hubiera adelantado cuatro o cinco años en introducir el uso del nitrito de amilo como tratamiento para la angina de pecho, la historia sería diferente.
INFARTO CONTRA VENENO
María del Carmen Vázquez Mantecón, en su libro Muerte y vida eterna de Benito Juárez: El deceso, sus rituales y su memoria, en el capítulo muy bien titulado “Infarto contra veneno”, señala que “Toda la prensa liberal que difundió la noticia, fuera fiel seguidora del presidente o no, se refirió a esos motivos [neurosis del gran simpático] como los que habrían ocasionado su muerte—y agrega algo importante—: Fue también la versión de los abiertos oposicionistas La idea católica y la Voz de México.
“Sin embargo ha corrido la versión de que Benito Juárez falleció envenenado —continúa María del Carmen—. De hecho se puede comprobar que ésta es la hipótesis más gustada de repetir cuando se toca el tema de las causa del deceso del Benemérito”.
Es lamentable, pero, a pesar de los avances educativos, el interés del público por asuntos morbosos y frívolos es superior a los estudios de Historia. Hay que anotar también, que los historiadores serios no toman en cuenta el libro de Verdeja sino como lo que es: una novela.
Vázquez Mantecón se refiere a La cuestión religiosa en México de Planchet: “editado por primera vez en 1906 —hacia el año de 2003 había alcanzado siete reimpresiones— encontramos una breve historia de la masonería en México y de paso un ataque absoluto a todas las actividades políticas emprendidas por Benito Juárez. Sostiene, con respecto a la muerte repentina del Benemérito, que hay ‘fuertes indicios’ de que la causó el veneno que le suministraron los del bando masónico-liberal.
Sin embargo, el mismo es consciente de no tener pruebas ‘plenas y verdaderas’, sino sólo conjeturas que cree encontrar en la prensa que, bien leídas, no dicen ni prueban nada a pesar de que él insista en que ‘tiene la certeza moral’ de que Juárez fue víctima de un asesinato masónico”.