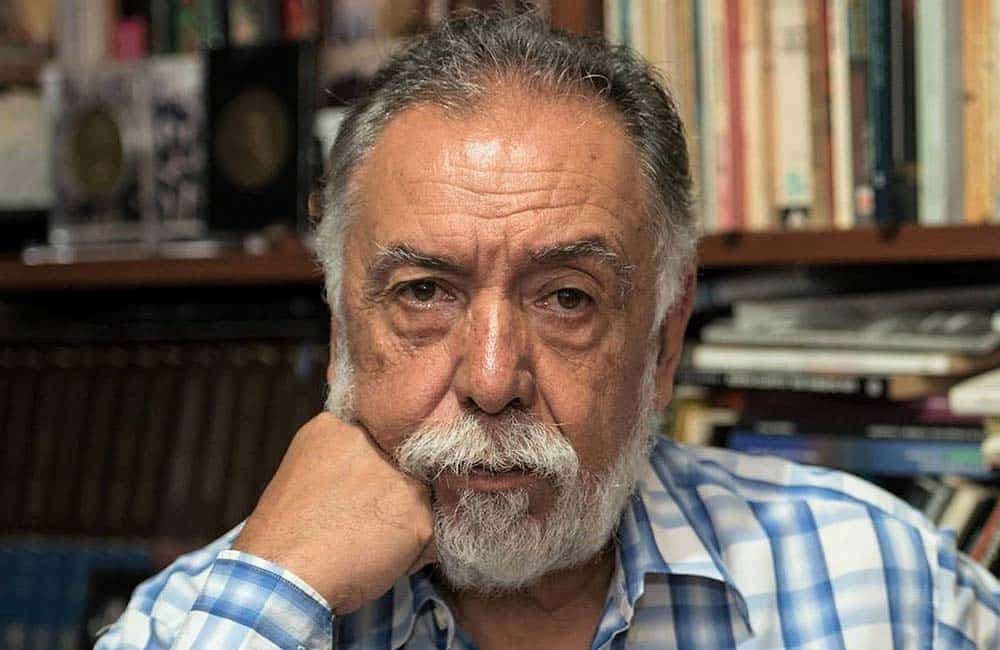PALABRA DE ANTÍGONA.- El 1 de octubre mujeres organizadas se dispusieron a analizar cuáles son los temas de la agenda en beneficio de las mujeres. Hay uno, actual y candente que nos tendría que hacer reflexionar.
Esta agenda debía ser, de manera central, atajar la violencia institucional contra las mujeres, como la ocasionada por el funcionamiento de las policías y militares.
Hace una semana, los senadores –encabezados por Manlio Fabio Beltrones Rivera–, señalaron que el gobierno mexicano debía cumplir con los señalamientos de la Corte Interamericana para sacar del Código Militar la interpretación de que los militares sólo deben ser juzgados por una Procuraduría Militar, aún cuando cometan delitos del orden civil, lo que viola la Constitución.
Bastaría leer el artículo 13 de la Constitución, que señala claramente que “nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.
Ninguna persona o corporación puede tener fuero y subsiste el fuero de guerra por delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y, por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejercito.
Hay más: “cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso la autoridad civil que corresponda”.
El mandato constitucional es tan claro que sólo provoca ira saber que en las quejas, a través de mecanismos nacionales e internacionales de abusos militares, no a paisanos sino a paisanas, rebasa media centena y hasta ahora persiste una impunidad que lacera.
Pero se ve con frecuencia que hay fiebre por legislar, llovido sobre mojado, sin mirar lo esencial e irse al bosque sin mirar la rama.
Para qué necesitamos tantas leyes, reacomodos, mejoras, si la Constitución es tan clara.
En el Congreso hay al menos tres iniciativas documentadas para que los militares respondan por delitos del orden común y penal como civiles, porque ninguna acción militar puede justificar el abuso a las mujeres.
Así también, una centena de modificaciones para perfeccionar leyes en materia de violencia contra las mujeres circulan desde que Griselda Álvarez –la primera gobernadora del país, al final de los años 70–, puso el acento en que había que pasar del horror de considerar como mucho peor, el robo de una vaca que la violación a una mujer.
Hay ordenamientos estatales, como el de Quintana Roo, que todavía dicen eso; las modificaciones urgen en los Estados o habría que hacer uso del 133 constitucional, para hacer efectiva la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que México ratificó desde 1994.
Hoy sabemos que el estado de violencia circula y se pega como una hidra en el país, lo que hace prioritario detener el horror, donde las violaciones a manos de integrantes del ejército son ciertas, insostenibles, inaceptables y se mantienen impunes.
Se conocen, se han documentado al menos 20 casos que no significan 20 personas, sino muchas más. Solamente en 1978, 18 mujeres fueron violadas en la región Triqui de Oaxaca; tres en Altamirano, Chiapas, en abril de 1994; otras en San Cristobalito en 1995; en Lagos de Montebello en 1995 por hablar de Chiapas, pero está el caso de Soledad Atzompa, Veracruz, cuando en 2007 fue violada Ernestina Ascencio, quien murió a causa de ese atropello; también está la denuncia de dos adolescentes violadas en Ciudad Lerdo, Durango, en 1998, a manos de militares de la VI Zona Militar.
Desgraciadamente estos casos, documentados, sostenidos, tramitados en los espacios nacionales e internacionales, no han recibido la visibilidad necesaria y la batalla por la justicia empieza a significar alguna respuesta.
Todo esto viene a cuenta, porque el 1 de octubre pasado, cuando sesudamente se veía qué hay que hacer, se supo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por miembros del Ejército Mexicano en 2002; la primera en Barranca de Bejuco y la segunda en Barranca de Tecuani.
Evidentemente esta sentencia condenatoria se suma a la surgida por el asesinato de varias jovencitas en lo que se conoce como Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En breve se conocerá oficialmente la primera sentencia relativa a la violación de mujeres a manos de elementos del ejército y debiera, esperamos, como la del Campo Algodonero significar que en lo inmediato el Congreso resolverá las iniciativas que obran en sus archivos para de una vez juzgar en tribunales civiles decenas de casos que han sido documentados, como decía, desde 1956, entonces con el justificante de la guerrilla y hoy con el del narcotráfico.
Las denuncias de hechos similares han sucedido, según la investigación de numerosas organizaciones sociales y periodísticas en Guerrero, Oaxaca, Durango, Chiapas, Veracruz.
Por supuesto que no puede desdeñarse el comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Organización del Pueblo Indígena Me ‘phaa (OPIM), en el que resaltan que las sentencias fueron notificadas este viernes pasado y que significan un “reconocimiento a la búsqueda de la justicia de las mujeres indígenas”, quienes han mantenido su acusación desde 2002, año en que fueron agredidas sexualmente.
Querella similar existe desde 1994, por el atropello a las indígenas Tzeltales, que también atiende Cejil y que comenzó la abogada Martha Figueroa.
El Estado Mexicano se rehusó sistemáticamente a reconocer el abuso de los militares que entonces habían cercado a cientos de comunidades en Chiapas, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
La sentencia por los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú ocuparan miradas y comentarios, porque la Coidh considera al Estado mexicano “directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales y a la protección judicial”.
Este tribunal, estima que México “ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales, aunque la Ley General y sus similares en casi toda la República, se refieren a garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, por supuesto que está armonizada al derecho internacional.
Lo grave es que no se cumpa ninguna de las dos aristas y se sabe “las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado”.
Lo importante es ir más allá. Las legisladoras debían concentrarse en hacer valer los contornos que ofrece la sentencia, no sólo en lo que se refiera a la reparación de daño para Inés y Valentina, sino sacar a relucir las denuncias históricas; las que están documentadas en la misma Corte; las archivadas en numerosas organizaciones de derechos humanos y no quitar el dedo del renglón: el ejército en la calle es un peligro real para las mujeres.
Es de aplaudirse la tenacidad de Cejil, que en forma sistemática e inteligente ha logrado armar un expediente tan contundente que la Corte actuó y ordenó, según las ONG, medidas para garantizar que hechos como los litigados no vuelvan a ocurrir.
Estos documentos siempre dicen eso. Lo grave es que ocurre, sigue pasando, a la vista de todas y todos, sin posibilidades de juzgar a los culpables.
Al cierre de este escrito, la Secretaría de Gobernación ya había emitido un comunicado para dar cuenta de la recepción de las sentencias condenatorias, sin mencionar en ninguno de los nueve párrafos del documento que quienes agredieron sexualmente a Valentina e Inés fueron miembros del Ejército Mexicano.
Lo de siempre.
saralovera@yahoo.com.mx