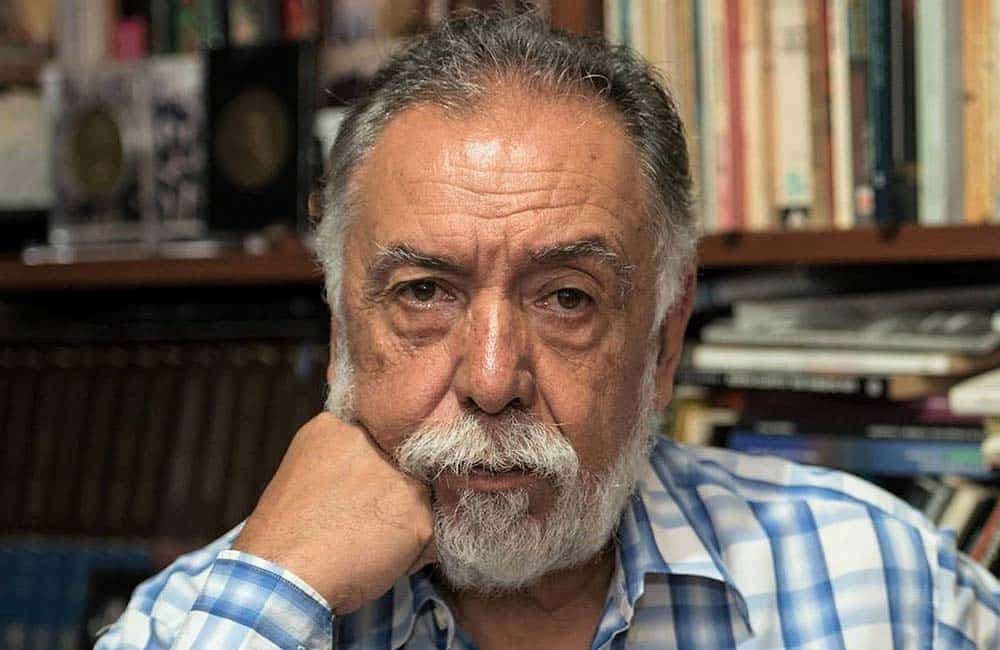La pobreza en nuestro país avanza incontenible. Cada día son más los mexicanos que carecen de lo indispensable para poder disfrutar de una vida digna, o, dicho de otra manera, cada día son menos los que cuentan con los recursos necesarios para satisfacer necesidades tan elementales como vivienda, alimentación, salud, vestido y educación de los hijos.
Aunque las cifras oficiales hablan de alrededor de 54 millones de mexicanos que viven en condiciones de pobreza y de franca miseria, lo cierto es que investigadores independientes, es decir, sin ningún interés político por maquillar las cifras, aseguran que esa proporción llega holgadamente al 70 por ciento de la población total del país.
La injusticia social que esto implica se ve agravada por el hecho de que las áreas donde habitan los pobres están, prácticamente, fuera de las preocupaciones de quienes gobiernan y manejan los dineros públicos.
Y en este aspecto no hay ninguna diferencia entre zonas urbanas y rurales: todas por igual carecen de suficiente agua potable, de drenaje, de energía eléctrica, de pavimento, de recolección de basura, de buenas comunicaciones, etcétera, etcétera, de tal modo que se hallan convertidas en verdaderos muladares, en basureros malolientes en los que no debería habitar ningún ser humano.
Si se tienen en cuenta al mismo tiempo ambas realidades, de ello resulta que la pobreza de nuestras masas populares es total, apabullante, monolítica: pobreza espiritual por falta de educación y de contactos permanentes con su cultura; pobreza doméstica, de sus hogares, por carecer de ingresos suficientes para solventar sus requerimientos básicos; y pobreza de su entorno social, en donde lo único que abunda es la suciedad y la carencia de servicios.
Muchos creyeron y dijeron en su momento que la competencia electoral, que la existencia de varios partidos políticos que representarían otras tantas opciones de país entre las cuales podrían elegir los votantes, sería el remedio más eficaz para combatir la pobreza y la inequidad social; que la necesidad de ganarse el voto de las mayorías haría que esos mismos partidos, y los candidatos salidos de sus filas, volvieran la vista hacia los miserables y desarrollaran propuestas de programas viables y realistas para atacar y resolver sus problemas más visibles y urgentes.
Nada de eso ha sucedido. Todos los políticos en el poder, vengan de donde vengan, se comportan de idéntica manera: con prepotencia, con soberbia reaccionaria y con total olvido y rechazo de los que menos tienen.
Por eso, hoy asistimos a un desencanto generalizado de la opinión pública hacia todos los partidos políticos sin excepción, y hacia la democracia electoral en general.
Pero hay algo más grave aún. Cada día que pasa queda más claro que hay un acuerdo, tácito o expreso, entre todos los líderes de los partidos con registro, en el sentido de que la “democracia electoral” excluye la lucha de masas; y que su obligación, por tanto, desde el momento en que aceptan las reglas del juego, es no sólo renunciar a esa forma de lucha sino, incluso, a reprimirla por todos los medios a su alcance, en aquellas áreas del país que caigan bajo su responsabilidad.
Desde que hay “democracia plena”, se acabaron las marchas, mítines y plantones, parece ser la divisa de los gobernantes de la era del “poder compartido”.
En una palabra: el pluripartidismo y la reforma electoral no sólo no han resuelto la difícil situación económica y social de los pobres y marginados, sino que la han venido a agravar al convertirse en pretexto para recortar y suprimir aquellas libertades públicas que les permitían manifestar su descontento y hacerse oír por parte de los poderosos.
Por todos los rumbos del país podemos constatar esta verdad; podemos ver como los gobiernos, sean priistas, panistas o perredistas, traen una campaña permanente y feroz en los medios de comunicación en contra de las manifestaciones públicas del malestar popular, como (pareciera que de común acuerdo) lanzan amenazas en contra de los dirigentes y se niegan en redondo a negociar y a resolver las peticiones que dichos movimientos sociales les formulan.
Tal vez no esté lejano el día en que nos desayunemos con la noticia de que ya hay una iniciativa, apoyada por los diputados de todos los partidos, para poner fuera de la ley las garantías constitucionales de organización, petición y manifestación pública de las ideas.
Y la pregunta obligada es: Si la “democracia electoral” no resuelve las carencias de las grandes mayorías empobrecidas, y si éstas no pueden ya actuar ni manifestarse fuera de los partidos ¿qué camino les queda? ¿Cuáles son las opciones que se les ofrecen para poder colocar en la agenda nacional sus problemas, peticiones y puntos de vista?
No se necesita ser un genio de la política para encontrar la respuesta: ninguna. No se les deja ninguna vía para participar pacíficamente en la vida política nacional.
Y cuando un régimen y un gobierno taponan de esta manera los canales sociales para dar salida al descontento popular, no cabe ninguna duda de que están dispuestos a afrontar las consecuencias, es decir, que se preparan a reprimir por la fuerza lo que no quieren resolver con el instrumental de la política.
Es decir, estamos frente a un régimen que toma abiertamente el camino de la derecha, que conduce a la dictadura sangrienta o al conflicto social generalizado.
Eso, y no otra cosa, es lo que estamos mirando nacer en el México de nuestros días.
(*)Dirigente del Movimiento Antorchista Nacional.